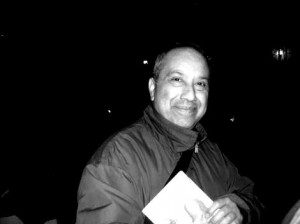 Mientras el prólogo de Grínor Rojo a Las malas juntas de José Leandro Urbina, en su última y definitiva versión del año 2010, se cierra diciendo que “La querella entre los buenos y los malos es, como el lector podrá en ellos comprobarlo, una historia de nunca acabar…”, podría yo, desde un sitial mucho más modesto –claramente-, plantear que la querella que propone el género del cuento, al menos en gran parte del siglo veinte, es una querella entre buenos y malos cuentistas. No sé si atribuir esto a que la mayoría de los cuentistas de la postvanguardia olvidaran el imperativo literario de cuestionar el género al cual adscriben o la confusa novedad y búsqueda de lo nuevo por las cuales naufragan los jóvenes. Puede ser que el aburguesamiento de la noción de relato e historia (sin diferenciarlos), o la saturación que provoca el simulacro de intimidad, referencialidad y aquello verdadero, sean culpables. Pero no. Aun así, aunque se lo trate de agónico, quienes lo siguen leyendo y quienes lo piensan, saben que no hay tal funcionamiento ordenado, ni siquiera en una posible historia de la muerte del cuento.
Mientras el prólogo de Grínor Rojo a Las malas juntas de José Leandro Urbina, en su última y definitiva versión del año 2010, se cierra diciendo que “La querella entre los buenos y los malos es, como el lector podrá en ellos comprobarlo, una historia de nunca acabar…”, podría yo, desde un sitial mucho más modesto –claramente-, plantear que la querella que propone el género del cuento, al menos en gran parte del siglo veinte, es una querella entre buenos y malos cuentistas. No sé si atribuir esto a que la mayoría de los cuentistas de la postvanguardia olvidaran el imperativo literario de cuestionar el género al cual adscriben o la confusa novedad y búsqueda de lo nuevo por las cuales naufragan los jóvenes. Puede ser que el aburguesamiento de la noción de relato e historia (sin diferenciarlos), o la saturación que provoca el simulacro de intimidad, referencialidad y aquello verdadero, sean culpables. Pero no. Aun así, aunque se lo trate de agónico, quienes lo siguen leyendo y quienes lo piensan, saben que no hay tal funcionamiento ordenado, ni siquiera en una posible historia de la muerte del cuento.
Podrían enumerarse tendencias o autores que contravienen este binomio, claramente, ubicándose a la diestra en el sentido de la valía o trascendencia; aunque lo curioso se hospede en ese cambio que advierten varios pensadores a principios del siglo pasado, estableciendo una analogía entre el arte y la técnica, más específicamente entre la producción en serie y el trabajo pleno de sentido, aquí y ahora.
“Para ser significativa, la eficacia literaria sólo puede surgir del riguroso intercambio entre acción y escritura; ha de plasmar, a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles publicitarios, las modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en el seno de las comunidades activas que el pretencioso gesto universal del libro. Sólo este lenguaje rápido y directo revela una eficacia operativa adecuada al momento actual. Las opiniones son al gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite a las máquinas. Nadie se coloca frente a una turbina y la inunda de lubricante. Se echan unas cuantas gotas en roblones y junturas que es preciso conocer.” (Dirección única, p.15).
En ese sentido, si ya los dos notables prólogos problematizan la situación de los géneros referenciales y la efectividad del cuento como una partícula de la realidad social y cultural, atomizada por la violenta irrupción militar en el golpe de estado de 1973, pareciera no quedar otro ámbito que cuestionar o criticar. Como ocurre con la experiencia, el relato pareciera ser inenarrable. Asimismo, cobra valor el fragmento de Walter Benjamin dentro de la supuesta fragmentariedad de los cuentos y microcuentos de Urbina. Considero que no es exacta la analogía entre la destrucción de la memoria y el colectivo y la fragmentariedad del relato, pues no hay una voluntad, creo, de establecer siquiera un efecto o halo de absoluto o totalidad con respecto a la experiencia del exilio y la dictadura. Por el contrario, como haría un clochard (pensando en París del siglo XIX) o, mejor dicho, un recolector (productivizando el reciclaje en Nelly Richards), Urbina trabaja los retazos de un tejido entrecortado para realizar su patchwork, o bien, si lo pensamos desde la fragmentación de los recipientes, como un mosaico. Por lo mismo, más allá de dar cuenta de la distancia y el abismo, su narrativa en Las malas juntas reconstruye una sensibilidad, digamos, un ámbito colectivo, marcado por el fracaso, el dolor y el exilio físico y espiritual. Podría decirse que todos los sujetos están arrojados al mundo, en una posición excéntrica, fuera de sí. Al contrario de referentes narrativos como Tejas verdes de Hernán Valdés, en el que justamente se representa el hiato entre los sujetos vejados, a modo de hipérbole terrible de la incomunicación entre las clases o roles que se dan en la sociedad, Urbina se allega a las historias de oídas, esas crónicas aún sin publicar de quienes al perder un país, descubrieron la solidaridad y la empatía en la más abyecta situación.
Notable también, la primacía que Urbina le da a la ficción y a una tropología de arte mayor, en la que no podemos descubrir a ciencia cierta si los símbolos estables (culturales, pop, religiosos) son parodiados u alegorizados hacia una visión más abarcadora del momento. La ambigüedad literaria, sin socavar los fundamentos de la historia o el relato testimonial, abre la posibilidad de múltiples lecturas, perspectivas que complejizan aún más el arduo diseño dictatorial en Chile. Al cabo, la voluntad de literaturizar es la de presentar la lectura –esa forma de habitar desde las subjetividades el mundo- como un modo no monológico de comprender el tejido y texto social. Ahora bien, si en este punto que nos detenemos, la variedad de lecturas que entrega Urbina es sorprendente, pues parece que quisiera representar la sensibilidad desde los sentidos, como en el cuento “Visión”, esa impresión de tacto que pareciera existir en “El amuleto” mediante el contacto con la tía Marta, el sonido metálico de las últimas palabras de un viejo a su hijo “No llorís, Juanito. Muera como un hombre” en “Dos minutos para dormirse” o la sinestesia propuesta en ese final que tanto recuerda al Sonido y la furia o a Mishima en “La fuga de Voluntad”. Así, representa tanto lo sentido como quien lo siente, reflejando en el inexacto cristal de los relatos una verdad que está en fuga y que desde la lectura podría condenar a estos cuentos a un contexto inmediato. Por ende, como planteaba Benjamin respecto a la eficacia literaria, tanto la fijación al contexto –por la lectura referencial o la visión alegórica– como a una continuidad de fracasos en la historia republicana (¿?) de Chile, conviven bajo una forma literaria que ya no tendría que ver con el monumento sino que con el documento, tecnificada y puesta en relación con las máquinas, es decir, un arte que se vuelca hacia la productividad del mercado, aunque tomando sus armas para hacerlo girar hacia otro norte, a saber, la democratización de la literatura.
Si bien no es exacto el caso, es interesante pensar cómo cambió esta ambivalencia, este pharmakon que sostiene y destruye la eficacia literaria, así como ha acabado impulsando la producción artística hacia la brevedad y la oleosa sustancia de lo prosaico. Aunque Benjamin –que para muchos no se equivoca nunca- situara la efectividad literaria en la metáfora de la máquina, no es la sola repetición de tan nobles pensamientos lo que productiviza y sociabiliza los constructos artísticos; muy por el contrario, hoy podría pensarse que tales estrategias son las que usan los escritores y ciertas editoriales para fomentar la vagancia lectora. En ese sentido, hoy no asistimos más que a parodias de fragmentariedad o de “efectividad literaria” como Benjamin señalaba. Aun así, es fundamental pensar cómo esta forma del cuento corto –de no tan larga data-, si bien presenta una agilidad brutal, del mismo modo permite la validación cultural de un producto, como, por ejemplo, ocurre en microcuentos urbanos o concursos de microcuento. Por otro lado, Las malas juntas de José Leandro Urbina, pareciera señalar un camino distinto, un tercer camino al binarismo. Este es el de invertir la operación de la efectividad literaria para, con los medios de la propaganda, la publicidad y la velocidad comunicativa, trabar los engranajes de la máquina, ya no con mucho aceite, sino con su ausencia.
Cuentos secos, ásperos, que cuesta digerir, son los que nos entrega Urbina después de casi veinticinco años. Narraciones que en su momento fueron, mediante la literatura, un modo de compartir las vivencias, los temores y la angustia de vivir en una constante orfandad. Es elocuente, en ese sentido, la primacía de los espacios públicos, expropiados o aquellos a los que llegan los personajes como allegados. Cuesta pensar en cómo pudo cambiar tan radicalmente la forma de enfrentar los dilemas narrativos y, por ende, históricos en los últimos años, pues aunque Urbina no quiera dar cuenta de las tragedias o las experiencias comunes, esto no desemboca en el paroxismo de la intimidad de clase media o directamente burguesa en la que ha devenido la narrativa chilena actual. Podría ir más allá y decir que también ha contaminado la poesía, haciendo vista gorda del trabajo, las penurias de la vida comunitaria, los conflictos en una noción de familia que se resquebraja y una suerte de contrato social inexistente. Al contrario, la literatura actual va de la mano del mercado, afianzando una imagen de lo actual, lo nuevo y lo deseable, con respecto a exotismos de siglo XIX, cultos del pop, melomanías varias, histerias sexuales o sensibilidades falsamente hiperestésicas. Si bien hay excepciones, el libro de cuentos que propone Urbina como edición definitiva, sobre todo en el relato del que toma el título el libro, al plantear una relación de dos amigos que representaban en su infancia las historias de indios y cowboys como una dialéctica binaria y opositiva, nos devuelve a esas dos formas de leer nuestro país y nuestra literatura, quizás, como si no fueran nuestros. El extrañamiento que me causa la lectura de este libro, aunque afincada en la desaparición de ese país, me hace más sentido desde la posibilidad de volver a leerlo, de interrumpir esa eficacia literaria, esa comodidad instalada en la crítica, desde la crítica, con respecto a la lectura. Tal vez sea un buen momento para volver a considerar esta interminable mutación de buenos y malos no sólo como la expresión de un juicio de valor. Probablemente sea más justo decir que hay buena y mala literatura en relación a los clientes literarios, los compradores, los lectores de reseñas y quienes aseguran la rigidez del campo desde la impotencia, el cansancio, la derrota. Literatura efectiva y mala literatura.
En La Calle Passy, 15.02.2011
Las malas juntas, textos seleccionados
Visión
“Quiere que le diga sinceramente, Villalobos”, recuerdo que me detuvo el flaco Carmona cuando los otros abandonaban la sala. “A mí mejor que no me llame más a reuniones”. Tenía ese tic en la cara que le afloraba cada vez que se ponía nervioso. “Yo entiendo que hay cosas que discutir, pero uno trabaja todo el día y cuesta mamarse tanto informe”, recuerdo también el gesto tímido de su cabezota detenida bajo la lámpara, buscando con exasperación las palabras. “Mire, hagamos un trato. Conmigo cuenta siempre… Cuando empiece la mocha, usted me llama… y no más reuniones, jefe. Ve que me quedo dormido”. No recuerdo qué le dije, tal vez algo sobre el desafío intelectual del proceso, pero un mes más tarde, el once de septiembre, mientras se escuchaban los `primeros bandos militares, el flaco Carmona subió por la avenida Independencia camino del centro. Llevaba bajo el brazo una escopeta vieja envuelta en un saco harinero. Lo vi pasar fugaz, borroso como una foto movida, tras los vidrios de mi ventana. Desde entonces que no tengo noticias suyas.
Esperando a Godot
a R. Parada
La balacera en el centro se ha intensificado en la última media hora. La radio ha comenzado a producir comunicados amenazadores. Dos aviones han pasado hacia el norte de la ciudad y de pronto vuelven en dirección contraria rugiendo sobre nuestras cabezas. El almacenero flaco grita impunemente que van a bombardear al hijo de perra. Unos obreros de la Cervecería: lo miran en silencio. Yo estoy esperando a mi hermano que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. Mi mamá me mandó porque dice que el Chito es medio loco y se puede quedar afuera sin obedecer el toque de queda. Estoy en eso cuando a mi derecha, doblando la esquina, aparece caminando con cierta dificultad mi profesor de inglés. Yo no me aparecí por el colegio en los últimos dos días. Él me reconoce, se acerca con sus ojos miopes y su cara pálida y me pregunta con severidad “¿Qué hace parado aquí, Fernández?”. “Esperando a Godot”, le digo en broma sabiendo que es su obra de teatro favorita. En aquel momento, con estruendo infernal, revientan las primeras bombas en La Moneda. Ante nosotros vemos alzarse dos grandes columnas de humo que escapan hacia el cielo. Mi profesor se afirma de mi brazo con su mano grande y me dice temblando: “No espere más, Fernández. Godot no viene hoy, mejor váyase a casa”.
El reparto de panes
A un descuido del sargento que coordinaba el reparto se echó de golpe dos panes al bolsillo y luego se zampó un tercero. Sorprendido, retiré el canasto hacia un lado para protegerlo. -Doctor –le reproché-. Está dejando sin comer a dos compañeros. -Ellos están acostumbrados al hambre, yo no. -Todos tienen que recibir pan por igual –dije turbado. -Multiplícalos –dijo-. Se dio media vuelta, marchó hasta la galería del estadio y se sentó al margen del grupo mirando hacia la puerta.
Interrogaciones
En noviembre, después de más de dos meses de ausencia, he decidido arriesgarme a visitar mi casa. Es el comienzo de una tarde soleada y no hay casi nadie en la calle. Me abre la puerta mi madre y yo entro rápidamente. La gran casona está vacía, mi padre y mis hermanos siguen presos. Mi madre ha estado sola todo este tiempo y tres días por semana va al estadio a tratar de saber noticias de los nuestros. Mientras cruzamos el patio hacia la cocina, me dice que tiene la esperanza de que los dejen libres para las navidades. Antes de cruzar el umbral se detiene y tomándome la mano me pregunta: -¿Usted cree que existirá Dios, mijito?-. Yo la miro, más pequeña, más envejecida, y pienso que esa mujer que me mira con sus ojos ansiosos, como si mi respuesta fuera un veredicto, ella, mi madre, ha ido a la iglesia cada domingo y fiesta de guardar por más de cuarenta y cinco años. Entonces, viéndola así, yo, que hace mucho tiempo que no lloro, sin responderle, me abrazo a ella y lloro desvergonzadamente.
Inoportuno
para Cristóbal
Miren que ocurrírsele al perla salir a la calle con toque de queda. Y todos muertos de nervios, en un auto con una gran bandera blanca. Las patrullas andan locas, disparando a diestra y siniestra por cualquier cosa, y él no pudo esperar que fuera de día. Su tío maneja despacio. Su abuelo le ha tomado una mano a su madre y ella pone la otra más o menos a la altura de sus costillas pequeñas. Su padre no está, pero todos comentan que sin duda va a salir a él. Porque miren que querer nacer a esta hora el bribón, como si todo anduviera de lo más normal en esta vida.
Inmolación
A su marido no lo contaba, porque hacía dos años la había abandonado, se había ido con una mujer más joven. Al hijo mayor, su favorito, se lo llevaron el segundo día, y a pesar de que removió cielo y tierra, y llamó e imploró a todos sus contactos, no consiguió encontrarlo. Su hija se perdió una noche. Esta vez tuvo mejor suerte, su cuerpo apareció en la morgue del hospital J. J. Aguirre. Entonces decidió que al más pequeño lo mandaría al sur, a vivir con sus abuelos. Lo dejó un mediodía lluvioso en la estación de autobuses. En cuanto a ella, regresó caminando a la casa sin apuro. Se cambió la ropa mojada, se sentó en un sillón, frente al televisor, y se dejó morir allí mismo, al cuarto día, a la hora de las noticias.
Vista aérea
-¡Puchas, qué lindo el mar! Fosforescente de noche. -El himno lo dice, Chino: “y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor”. -No hallo las horas de tener vacaciones. -Sí, pero no en este balneario. -No. Quintero no me gusta. -Ya pos, Zúñiga –le gritan desde atrás-. Dame una mano con estos y terminemos de una vez. El helicóptero se desliza suavemente por sobre las olas mientras los hombres dejan caer cinco largos paquetes en una línea paralela a la costa. -Listo no más, Campos –le avisan al piloto. El mar ruge, la aeronave hace una pirueta y enfila rumbo a los cerros del este.
