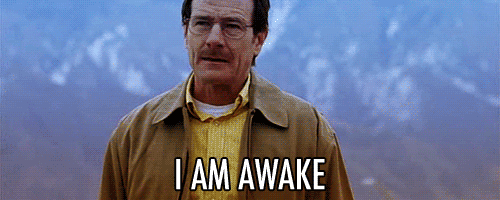Yo me haré millonario una noche gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes en un espejo cóncavo. O convexo. Nicanor Parra (Madrigal)
Entonces supe lo que supe y una alegría frágil, temblorosa, se instalo en mis días.
Roberto Bolaño (Amuleto)
Aristóteles ya lo decía en su inevitable «Poética»: el arte sirve como un medio de identificación y posterior catarsis. En medio de ese proceso nos embargan diversos estados intermedios como el descubrimiento de la peripecia que nos presentan los actores, la anagnórisis o, en palabras más simples, el reconocimiento «por amistad o por odio» de la personalidad de los personajes agonistas y las posteriores consecuencias de sus decisiones. El punto final, el corolario a todo esta continuidad consiste en el «lance patético», ese acto conclusivo y final en donde el personaje principal utiliza la muerte, las heridas, la sorpresa o el desvelamiento de una verdad revelada que trastoca todo lo anteriormente narrado. Dos mil quinientos años después seguimos en el mismo baile, repitiendo los mismos modelos descritos por el gigante griego, y ni de lejos estamos en curso de agotarnos o sentirnos estafados cada vez que se repite este mismo procedimiento. Tal vez Aristóteles no haya inventado nada después de todo y su genialidad consista en haber descubierto y sistematizado las coordenadas que rigen el relato desde tiempos inmemoriales. Observó, pensó y escribió. Y aquí estamos, citándolo como santo y seña, como signo de autoridad que nos permita justificar ese insano prurito de que nos cuenten la misma historia de redención, tragedia y muerte que define la forma que entendemos nuestras propias vidas y la de los demás.
Claro, Raúl Ruiz argumentaría, no sin razón, que existen otros tipos de historias igual de legítimas a la descrita por Aristóteles, que no deberíamos estar presos por la ideología narrativa de Ibsen-Shaw y sus posterior sistematización realizada por la industria hollywoodense. Ejemplo de esas posibilidades marginales son las propias películas de Ruiz, los extensos films de Bela Tarr, las metafísicas imágenes de Tarkovsky, los largos silencios y llanuras desoladoras de Antonioni, la insegura cámara de Goddard. Pero, a qué mentirnos, ni esa distinción entre cine comercial y cine arte es tan definitiva como tampoco existe, salvo en las mentes esnobistas de rigor, una superioridad moral y artística entre una expresión narrativa por sobre otra. Pamplinas. La reflexión y el vértigo, la contemplación y la trama precisa, la trascendencia y la diversión pueden y deben vincularse si uno busca una experiencia masiva y a la vez personal. Si no me creen, échenle una mirada a las películas de Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, los hermanos Coen, o el mismo Ruiz y su maravillosa «Misterios de Lisboa». Siempre se puede discutir hasta la saciedad la cuestión de la objetividad en el arte y la legitimidad de ciertos recorridos que asumen diversos directores para comulgar con el público para transmitir una verdad propia. Pero, si me preguntan, creo encontrar más fascinación y reflexión en «Duro de matar 3» que en la soporífera «Control» de Jim Jarmusch.
Todo este extenso preludio me sirve para reafirmar una verdad indesmentible: «Breaking Bad» es un producto cinematográfico genuinamente norteamericano, con todos los goces y desaciertos que eso significa. Por supuesto que son mucho mayores sus cualidades que sus errores. Pero, ¿que es lo propiamente «americano» de su propuesta? Por de pronto esa sensación de incesante ritmo que imprime cada uno de sus fotogramas, el milagroso equilibrio que se da entre gravedad y ligereza, comedia y tragedia, el advenimiento de la situación insólita en medio de la hosquedad y la apatía de esas vidas funcionarias de Albuquerque. La injuria y la violencia repentina que surge de la cortesía de las apariencias, el polvo de la desgracia que se posa sobre superficies limpias y pulcras. Algo de esa disfunción enfermiza que asoma de entre las formas refinadas de la mentira fue examinada por Cronenberg en «Una historia de la violencia». La diferencia tal vez resida en la amplitud de la mirada. Mientras a Cronenberg solo le interesa diseccionar la sociedad americana para reforzar su pesimismo biológico, Vince Gilligan (junto a sus directores y guionistas) lo que busca es algo más superficial en términos de la transparencia de los personajes y las vicisitudes que los aquejan, pero a cambio logra penetrar en una zona común a millones de personas que se sintieron arrobadas con los accidentes, situaciones y desventuras de Walter White y compañía. ¿Cuál es esa zona? ¿Cómo describirla? Apenas me atrevo con ciertas intuiciones:
Agrietar el sistema para exponernos el enigma que somos para adquirir la conciencia del misterio de nuestras virtudes ocultas. Renovar una relación humana y concreta con el mundo, libre de ataduras abstractas que nos vuelven mecanismos de un engranaje heredado, indiferente e impersonal. En este sentido, «Breaking Bad» se emparenta a «Fight Club» (David Fincher) o «American Beauty» (Sam Mendez) con su afán de entregarnos personajes icónicos que llevan hasta las ultimas consecuencias la lucha que sostienen hacia ellos mismos para ejercer su voluntad de ser y de poder. Invencibles, vencedores del propio miedo de responder a realidad con su sí rotundo.
¿Es Walter White un anarquista? Nada sabemos. Lo más plausible es pensar que los móviles que los incitan a actuar con el nivel de violencia y lucidez maquiavélica tienen que ver más con una persistencia tozuda por desarrollar un poder extraño (la creación de metanfetamina de máxima pureza) que le permita rehuir de la inminente maldición de la muerte. He aquí también una de los grandes logros de Vince Gilligan: dificultar al espectador los verdaderos motivos que originan el actuar de Walter o, al menos, escamotearlos bajo el pretexto de un bien mayor (la familia). Tan solo en el primer y último capítulo de la serie, Walter nos entrega las señales que justifican su cometido. Al principio, ante la pregunta de su ex alumno Jesse Pinkman sobre si es consciente de que van a actuar fuera de los márgenes de la ley, Mr. White responde casi de manera espontánea: «I’m awake». ¿De qué ha despertado el señor White? Ante la noticia del cáncer al pulmón que lo aqueja, este pusilánime profesor de química se propone perder todo miedo al sistema; a liberarse, en la medida de lo posible, de su carácter temeroso y sometido.
Volvemos a la pregunta inicial, ¿Es Mr. White un antisocial que busca derribar el sistema? Muy poco sabemos de su vida interior, de los pensamientos que desgarran o rivalizan en su conciencia. Walter White es durante 62 capítulos un enigma, un personaje con relieves sinuosos y terribles, pero insondable. Así y todo, me parece que plantear esa teoría es estirar demasiado la cuerda. Su motivaciones son mucho más primitivas, aunque no menos razonables. Para él se trata de un lucha contra reloj, es modificar su actitud ante el mundo, buscar una forma poco ortodoxa de legar dinero a su familia ante la proximidad de su muerte y, por sobre todo, sobresalir en el dificultoso mundo de la realización y venta de drogas químicas, implantar el terror como forma de autovaloración, enfrentar albures con tal de sentirse vivo, necesario y poderoso. A fin de cuentas, explorar posibilidades de la existencia que conmuevan su tediosa vida burguesa. Tan solo en el último capítulo de la serie Walter White se despoja por breves instantes de la máscara de Heisenberg y le dice a su esposa los verdaderos móviles que lo empujaron a vivir esa doble vida. Brutal confesión que describe una prueba de salud moral: ya no hay artificios que enmascarar, sólo aflora la lucidez de una vida desnuda pronta a disolverse: «No lo hice por mi familia. Lo hice por mi, me gustaba, era bueno en eso y me hizo sentir vivo». Si al principio Walter White se acercaba a la figura de El Padrino, ya hacia el final nos damos cuenta que Heisenberg es una especie de actualización del mito de Prometeo, el idealista que roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres y que es castigado por eso: Aún en su obcecación más inflexible, Mr. White acepta el don de ser un verdadero «artista» en la creación de metanfetamina a partir de sus profundos estudios en química. Es despojado de la empresa farmacéutica que funda junto a dos compañeros y utiliza sus conocimientos como una forma de validarse y de alcanzar el asombro y fascinación del mundo del narcotráfico. Es buscado, amado, odiado, venerado, temido. Su saber es expulsado de las academias y los negocios, y ante eso él se anima a ofrecer la metanfetamina más pura que se haya creado. En esto se acerca a Nietzsche y su idea de grandeza moral: la vida buena es la vida más intensa, la más elegante (no da rodeos inútiles ni desperdicia energías en vano). La vida es un entramado de fuerzas ciegas en donde el miedo es el peor enemigo de uno mismo. Hay un fragmento del prólogo de Ecce homo que podría servir de epitafio para la tumba de Mr. White: «¿Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu? Eso se fue convirtiendo en mi auténtica unidad de medida. El error no es ceguera, el error es cobardía». Que así sea.
Ilustración: Ryan Marvin



![aristotle-homer[1]](https://dosdisparos.cl/wp-content/uploads/2013/11/aristotle-homer1-281x300.jpg)