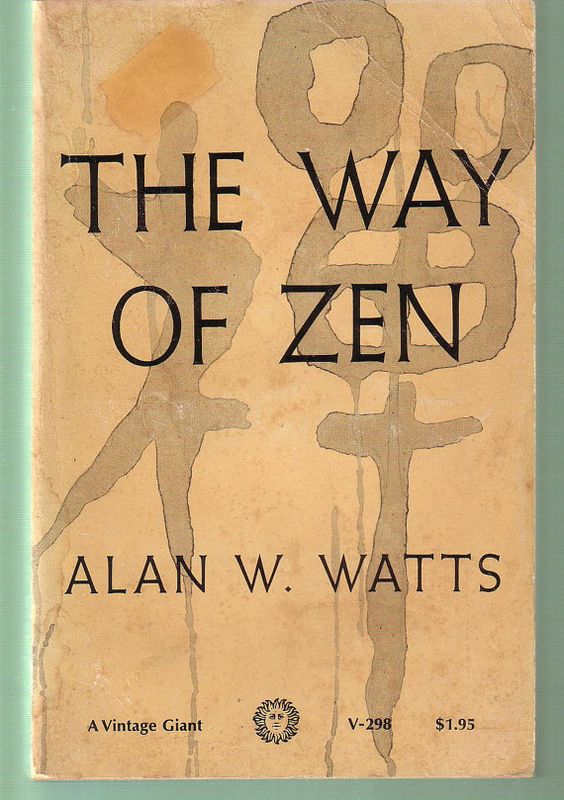
Las primeras palabras del más antiguo de los poemas zen dice:
El camino [Tao] perfecto carece de dificultad.
Salvo que evita elegir y escoger.
Sólo cuando dejas de sentir agrado y desagrado
comprenderás todo claramente.
Por la diferencia de un pelo
quedan separados el cielo y la tierra.
Si quieres alcanzar la sencilla verdad
no te preocupes del bien y del mal.
El conflicto entre el bien y el mal
es la enfermedad de la mente!
No se trata de esforzarse por silenciar los sentimientos y cultivar una blanda indiferencia. Se trata de penetrar con la mirada la universal ilusión de que lo bueno o agradable puede ser arrancado de lo malo o doloroso. El primer principio del Taoísmo dice que
Cuando todos reconocen la belleza como bella, ya hay fealdad;
cuando todos reconocen la bondad como buena, ya hay mal.
«Ser» y «no ser» surgen recíprocamente;
lo difícil y lo fácil se realizan recíprocamente;
lo largo y lo corto se contrastan recíprocamente;
lo alto y lo bajo se ponen recíprocamente;
antes y después están en recíproca secuencia.
Comprender lo que esto quiere decir significa comprender que el bien sin el mal es como el arriba sin el abajo, y convertir en ideal la persecución del bien es como querer desembarazarse de la izquierda doblando constantemente hacia la derecha. Por tanto se está obligado a girar en círculos.
Es una lógica tan sencilla que nos sentimos tentados de pensar que se trata de una ultrasimplificación. La tentación es aún mayor porque trastorna la más cara ilusión de la mente humana, que es que con el correr del tiempo todo será cada vez mejor. Según la opinión general, si esto no fuera posible la vida humana carecería de todo sentido e incentivo. La única alternativa de una vida de constante progreso se considera que es una mera existencia, estática y muerta, tan triste y anodina que casi convendría suicidarse. La noción misma de «la única alternativa» muestra cuan firmemente atada al esquema dualista está la mente, y cuán difícil es pensar en términos ajenos al bien y al mal, o a una turbia mezcla de ambos.
Zen consiste en liberarse de este esquema. Su punto de partida, aparentemente lúgubre, es comprender el absurdo de elegir, de creer que la vida puede ser muy mejorada por la constante selección del «bien». Hay que comenzar por «tener la sensación» de la relatividad y por saber que la vida no es una situación donde haya algo que agarrar o ganar, como si fuera algo a lo cual llegamos de afuera, como un pastel o un barril de cerveza. Tener éxito es siempre fracasar, en el sentido de que mientras más éxito tenemos mayor es la necesidad de continuar teniendo éxito. Comer es sobrevivir para tener hambre.
La ilusión de la mejoría surge en momentos de contraste, como cuando uno se da vuelta de la izquierda a la derecha en una cama dura. La posición es «mejor» mientras dura el contraste, pero no pasa mucho tiempo sin que la segunda posición comience a sentirse como la primera. Entonces nos procuramos una cama más cómoda y por un rato dormimos en paz. Pero la solución del problema deja un extraño vacío en nuestra conciencia, un vacío que pronto se llena con la sensación de otro contraste intolerable, hasta entonces inadvertido y tan urgente y desconcertante como el problema de la cama dura. El vacío surge porque la sensación de comodidad puede mantenerse sólo en relación a la sensación de incomodidad, así como la imagen es visible al ojo en razón del fondo contrastante. El bien y el mal, lo agradable y lo doloroso son tan inseparables, tan idénticos en su diferencia —como las caras de una moneda—, que como dicen las brujas en Macbeth,
Fair is foul, and foul is fair,
o, como lo expresa un poema que figura en el Zenrin Kushu:
Recibir disgustos es recibir felicidad;
recibir acuerdo es recibir oposición.
Otro lo dice con una imagen más vivaz:
Al crepúsculo, el gallo anuncia el amanecer;
a medianoche, el sol brillante.
No por esta razón el Zen adopta la actitud de que es tan inútil comer cuando se tienen ganas que lo mismo da dejarse morir de hambre, ni es tan inhumano que llegue a decir que cuando nos pica no debemos rascarnos. La desilusión con respecto a la búsqueda del bien no implica el mal del estancamiento como necesaria alternativa, porque la condición humana es como la de «las pulgas en la plancha caliente».
Ninguna de las alternativas ofrece solución, porque la pulga que cae tiene que saltar, y la pulga que salta tiene que caer. Elegir es absurdo porque no hay elección.
Por consiguiente, a la mentalidad dualista le parecerá que el punto de vista del Zen es el del fatalismo que se opone al de la libre elección. Cuando a Mu-chou le preguntaron: «Nos vestimos y comemos todos los días. ¿Cómo podemos escapar de tener que ponernos la ropa y comer alimentos?» Mu-chou contestó: «Nos vestimos; comemos.» «No comprendo», dijo el monje. «Si no comprendes, ponte la ropa y come.» Cuando se le preguntó cómo escapar del calor, otro maestro le dijo al que le formuló la pregunta que fuera al lugar donde no hace ni frío ni calor. Cuando le pidieron que se explicara replicó: «En verano sudamos; en invierno tiritamos.» O, como lo dice un poema:
Cuando hace frío nos reunimos en torno al fogón ante el fuego llameante;
cuando hace calor, nos sentamos a la orilla del arroyo montañés,
[en el bosquecillo de bambúes
Desde ese punto de vista podemos
Ver el sol en medio de la lluvia;
sacar agua clara del corazón del fuego.
Pero este punto de vista no es fatalista. No es la mera sumisión a la inevitabilidad de tener que sudar cuando hace calor, tiritar cuando hace frío, comer cuando se tiene hambre, y dormir cuando se está cansado. Someterse al destino implica la existencia de alguien que se somete, alguien que es inerme títere de las circunstancias; más para el Zen no hay tal persona. Considera que la dualidad de sujeto y objeto, del cognoscente y de lo conocido es tan relativa, recíproca y separable como cualquier otra. No sudamos porque hace calor; el sudar es el calor. Es tan cierto decir que el sol es la luz debido a los ojos como decir que los ojos ven la luz debido al sol. Este punto de vista no nos es familiar debido a nuestra arraigada convención que nos hace pensar que el calor viene primero y luego, por casualidad, el cuerpo transpira. Decirlo de la otra manera resulta sorprendente, como si dijéramos «queso con pan» en lugar de «pan con queso». Así el Zenrin Kushu dice:
El fuego no espera al sol para ser caliente,
ni el viento a la luna para ser frío.
Esta chocante y aparentemente ilógica inversión del sentido común acaso pueda aclararse más con la imagen, favorita del Zen, de «la luna en el agua». El fenómeno de la reflexión de la luna en el agua es comparable a la experiencia humana. El agua es el sujeto, la luna el objeto. Cuando no hay agua no hay reflexión de la luna en el agua, y lo mismo cuando no hay luna. Pero cuando sale la luna, el agua no espera para recibir su imagen, y cuando se vierte una gota de agua, por pequeña que sea, la luna no espera para arrojar su reflejo. En efecto, la luna no se propone arrojar reflejos, y el agua no recibe su imagen a propósito. El suceso es producido tanto por el agua como por la luna, y así como el agua manifiesta el brillo de la luna, la luna manifiesta la claridad del agua. Otro poema que figura en el Zenrin Kushu dice:
Los árboles muestran la forma corporal del viento;
las olas dan energía vital a la luna.
Para decirlo menos poéticamente: la experiencia humana está determinada tanto por la naturaleza de la mente y la estructura de sus sentidos como por los objetos externos cuya presencia la mente revela. Los hombres se creen víctimas o títeres de su experiencia porque se separan a «sí mismos» de sus mentes, pensando que la naturaleza del compuesto mente-cuerpo es algo que involuntariamente «ellos» han recibido desde fuera. Piensan que no pidieron nacer, que no pidieron se les «diera» un organismo sensorial para sufrir las alternativas del placer y del dolor. Pero el Zen nos pide que encontremos «quién» es el que «tiene» esta mente, y «quién» fue el que no pidió nacer antes que nuestros padres nos concibieran. Entonces resulta que todo el sentimiento de aislamiento subjetivo, de ser alguien a quien le ha sido «dada» una mente y a quien le ocurren experiencias es una ilusión producida por un error de semántica, como una sugestión hipnótica debida a un repetido error del pensar. En efecto, no hay un yo separado del compuesto mente-cuerpo que da estructura a mi experiencia. Igualmente es ridículo hablar de este compuesto mente-cuerpo como si fuera algo a lo que se le ha «dado» pasivamente cierta estructura. Es esa estructura, y antes de que surgiera esa estructura no había compuesto mente-cuerpo.
Nuestro problema surge del hecho de que el poder del pensamiento nos permite construir símbolos de cosas separados de las cosas mismas. Así, podemos hacer un símbolo, una idea de nosotros mismos aparte de nosotros mismos. Como la idea es mucho más comprensible que la realidad, y el símbolo mucho más estable que el hecho, aprendemos a identificarnos con nuestra idea de nosotros mismos. De aquí nace el sentimiento subjetivo de un «yo» que «tiene» una mente, de un sujeto interiormente aislado a quien le ocurren involuntariamente las experiencias. Con su característico acento en lo concreto, el Zen señala que nuestro precioso «yo» no es más que una idea, útil y legítima si se la toma por lo que es, pero desastrosa si se la identifica con nuestra naturaleza real. La innatural torpeza que acompaña cierto tipo de autoconciencia surge cuando nos damos cuenta del conflicto o contraste entre la idea de nosotros mismos, por una parte, y el sentimiento inmediato y concreto de nosotros mismos, por otra.
Cuando ya no nos identificamos con la idea de nosotros mismos, toda la relación entre el sujeto y el objeto, el cognoscente y lo conocido, sufre un cambio repentino y revolucionario. Se convierte en una relación real, una reciprocidad en la que el sujeto crea al objeto tanto como el objeto crea al sujeto. El cognoscente ya no se siente existiendo aparte de la experiencia. En consecuencia toda pretensión de «sacar» algo de la vida, o de la experiencia, se vuelve absurda. Para decirlo de otra manera, resulta clarísimo que en el hecho concreto no tengo otro yo que la totalidad de las cosas de que soy consciente. Tal es la doctrina Huan-yen (Kegon) de la red de joyas, shih shih wu ai (en japonés: ji ji mu ge) en la que cada joya refleja todas las demás.
La sensación de aislamiento subjetivo se debe también a que no vemos la relatividad de los sucesos voluntarios e involuntarios. Esta relatividad se percibe fácilmente observando el propio aliento, pues con un pequeño cambio del punto de vista es tan fácil sentir que «yo respiro» como que «me respira». Tenemos la impresión de que nuestros actos son voluntarios cuando vienen después de una decisión, e involuntarios cuando ocurren sin decisión. Pero si la decisión misma fuera voluntaria, cada decisión debería ser precedida de una decisión de decidirse, en una regresión infinita que afortunadamente no ocurre. Paradójicamente, si tuviéramos que decidir decidirnos no seríamos libres de decidir. Somos libres de decidir porque la decisión «ocurre». Decidimos sin tener la más mínima idea de cómo lo hacemos. En realidad, la decisión no es ni voluntaria ni involuntaria. «Tener la sensación» de esta relatividad es sufrir otra extraordinaria transformación de nuestra experiencia en conjunto, lo cual puede describirse de dos maneras. Tengo la sensación de que estoy decidiendo todo cuanto ocurre, o, por el contrario, siento que todo, inclusive mis decisiones, ocurre espontáneamente. Pues una decisión —el más libre de mis actos— ocurre como el hipo dentro de mí, o como el canto de un pájaro a mi lado.
Sokei-an Sasaki, maestro zen contemporáneo, que ya ha muerto, describe vivamente esta manera de ver las cosas:
Un día borré de mi mente todas las nociones. Abandoné todos los deseos. Descarté todas las palabras con las que pensaba y me quedé quieto. Me sentí un poco raro, como si fuera llevado hacia algo, o como si fuera tocado por algún poder extraño a mí… cuando ¡paf! entré. Perdí los límites de mi cuerpo físico. Desde luego tenía mi piel, pero sentía que estaba en el centro del cosmos. Hablaba, pero mis palabras habían perdido sentido. Vi gente que venía hacia mí, pero todos eran el mismo hombre, ¡todos eran yo mismo! Nunca había estado en este mundo. Había creído que yo había sido creado, pero ahora tengo que cambiar mi opinión: nunca fui citado. Yo era el cosmos. No existía ningún señor Sasaki individual.
Parecería, pues, que liberarse de la distinción subjetiva entre «yo» y «mi experiencia» —al comprobar que mi idea de mí mismo no es mí mismo—, es descubrir la relación real que existe entre mí mismo y el mundo «exterior». El individuo, por una parte, y el mundo, por otra, no son más que los límites o términos abstractos de una realidad concreta que está «entre» ellos, como la moneda concreta está «entre» las abstractas superficies euclideas de sus dos lados. Análogamente, la realidad de todos los «opuestos inseparables» —vida y muerte, bien y mal, placer y dolor, ganancia y perdida— es lo que está «entre medio», para lo cual carecemos de palabras.
Al identificarse con la idea de sí mismo el hombre adquiere un precario y especioso sentimiento de permanencia. En efecto, esta idea es algo relativamente lijo; se basa en una serie cuidadosamente elegida de recuerdos de su pasado, recuerdos que han conservado y fijado el carácter. La convención social estimula la fijeza de la idea porque la utilidad misma de los símbolos depende de su estabilidad. Por tanto la convención lo alienta a asociar su idea de sí mismo con papeles simbólicos y estereotipados, igualmente abstractos, puesto que así podrá formarse una idea de sí mismo bien definida e inteligible. Pero en la medida en que se identifica con la idea fija, se da cuenta de que la «vida» es algo que corre a su lado y lo deja atrás, cada vez más rápido a medida que se hace más viejo, a medida que su idea se hace más rígida, más cargada de recuerdos. Mientras más trata de apresar el mundo, más lo siente como un proceso en movimiento.
En cierta ocasión Ma-tsu y Po-chang habían salido de paseo cuando vieron volar sobre ellos algunos gansos salvajes.
— ¿Qué son? —preguntó Ma-tsu.
—Son gansos salvajes —contestó Po-chang.
— ¿Adónde van? —inquirió Ma-tsu.
—Ya han desaparecido —replicó Po-chang.
Súbitamente Ma-tsu tomó a Po-chang de la nariz y se la retorció hasta que lo hizo gritar de dolor.
— ¿Cómo van a poder desaparecer? —gritó Ma-tsu.
En ese momento Po-chang despertó.
La relatividad del tiempo y del movimiento es uno de los principales temas de la obra de Dogen, Shobogenzo, en la que dice:
Si observamos la costa mientras navegamos en un barco, tenemos la impresión de que la costa se mueve; pero si miramos más cerca del barco nos damos cuenta de que es el barco el que se mueve. Cuando consideramos el universo en la confusión del cuerpo y la mente a menudo caemos en el error de creer que nuestra mente es constante. Pero si en realidad practicamos (el Zen) y volvemos a nosotros vemos que era un error.
Cuando el leño se convierte en ceniza nunca vuelve a ser leño. Pero no debemos adoptar la opinión de que lo que ahora es cenizas antes era un leño. Debemos entender que, de acuerdo con la doctrina del Budismo, el leño permanece en el estado de leño. . . Hay estados anteriores y posteriores, pero estos estados se hallan claramente separados.
Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. Así en el Budismo decimos que el No-nacido es también el Inmortal. La vida es una posición en el tiempo. La muerte es una posición en el tiempo. Son como el invierno y la primavera, y en el Budismo no consideramos que el invierno se convierte en primavera, o que la primavera se convierte en verano.
Dogen aquí trata de expresar la extraña sensación de momentos intemporales que surge cuando ya no tratamos de resistir el flujo de los acontecimientos, la peculiar quietud y autosuficiencia de los instantes sucesivos en que la mente, por así decir, va con ellos y no trata de detenerlos. Ma-tsu expresa una concepción similar:
Una sutra dice: «No es más que un grupo de elementos lo que se junta para hacer un cuerpo.» Cuando surge, sólo surgen estos elementos. Cuando cesa, solo cesan esos elementos. Pero cuando estos elementos surgen, no dicen: «Estoy surgiendo», y cuando cesan, no dicen: «Estoy cesando.» Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos (o experiencias), tanto con los primeros como con los últimos y con los intermedios los pensamientos se siguen uno a otro sin conexión ninguna. Cada uno está absolutamente tranquilo.
El Budismo con frecuencia ha comparado el curso del tiempo al movimiento aparente de una ola, en la cual el agua real sólo se mueve hacia arriba y hacia abajo, creando la ilusión de que un «trozo» de agua se mueve sobre la superficie. Es similar la ilusión de que hay un «yo» constante que se mueve a través de sucesivas experiencias y que constituye un eslabón entre ellas de tal modo que el joven se convierte en el hombre que se convierte en el viejo que se convierte en el cadáver. La persecución del bien se relaciona, por tanto, con la persecución del futuro, ilusión por la cual no podemos sentirnos felices sin un «futuro promisorio» para el yo simbólico. Por consiguiente se mide el progreso hacia el bien con el criterio de la prolongación de la vida humana, olvidando que nada es más relativo que nuestro sentido de la duración del tiempo. Un poema zen dice:
La gloria matutina que florece una hora
no difiere en esencia del gigante pino
que vive un milenario.
Subjetivamente sin duda un jején tiene la sensación de que su duración de unos días es una vida normalmente larga. Una tortuga, con su duración de varios siglos, sentiría subjetivamente lo mismo que el jején. No hace mucho la duración probable de la vida de un hombre corriente era cuarenta y cinco años. Hoy es de sesenta y cinco a setenta años, pero subjetivamente los años pasan más rápido, y la muerte, cuando llega, llega siempre demasiado pronto. Como decía Dogen:
Las flores se van cuando nos apena perderlas,
los yuyos llegan mientras nos apena verlos crecer.
Esto es perfectamente natural, perfectamente humano, y no hay modo de cambiarlo por más que se estire el tiempo.
Por el contrario, medir el valor y el éxito en base al tiempo, y pedir con insistencia seguridades de un futuro promisorio, hacen imposible vivir libremente en el presente y en el futuro «promisorio» cuando éste llega. Pues nunca hay otra cosa que el presente, y si no podemos vivir en él no podemos vivir en ninguna parte. El Shobogenzo dice:
Cuando un pez nada, sigue nadando y el agua no se acaba. Cuando un pájaro vuela, sigue volando y el cielo no se acaba. Desde las épocas más remotas jamás un pez se salió del agua nadando, ni un pájaro se salió del cielo volando. Pero cuando un pez necesita un poco de agua, se limita a usar ese poco; y cuando necesita mucha, usa mucha. Así las puntas de sus cabezas están siempre en el borde externo (de su espacio). Si un pájaro vuela más allá de ese borde, muere, y lo mismo ocurre con el pez. Con el agua el pez hace su vida, y el pájaro la hace con el cielo. Pero esta vida es hecha por el pájaro y el pez. Al mismo tiempo, el pájaro y el pez son hechos por la vida. Así hay el pez, el agua, y la vida, y todos se crean recíprocamente.
Sin embargo, si hubiera un pájaro que quisiera examinar primero el tamaño del cielo, o un pez que primero quisiera examinar la extensión del agua, y luego tratara de volar o de nadar, nunca podrían moverse en el aire o en el agua.
Esta filosofía no se opone a que uno mire adonde va. Se trata más bien de no dar tanta importancia al lugar adonde uno va, en comparación con el lugar donde uno está, que pierda sentido ir allá.
La vida del Zen comienza, por tanto, con la desilusión con respecto a la persecución de ideales que realmente no existen: el bien sin el mal, la complacencia de un yo que no es más que una idea, y el mañana que nunca llega. Porque todas estas cosas son un engaño de símbolos que pretenden ser realidades, y perseguirlos es como caminar atravesando una pared donde un pintor, por convención de perspectiva, ha sugerido un pasaje abierto. En la palabra, el Zen comienza donde ya no hay nada más que buscar, nada que ganar. Hay que subrayar con toda energía que el Zen no debe considerarse como un sistema para mejorar al propio yo o un método para convertirnos en un Buddha. Como decía Lin-chi: «Si un hombre busca al Buddha, ese hombre pierde al Buddha.» En efecto, todas las ideas de automejoramiento y de convertirse en algo o de obtener algo en el futuro se refieren sólo a nuestra imagen abstracta de nosotros mismos. Seguirlas es dar aún más realidad a esa imagen. Por otra parte, nuestro verdadero yo no conceptual ya es el Buddha, y no necesita mejoras. Con el correr del tiempo puede crecer, pero nadie culpa a un huevo por no ser un pollo; menos aun criticamos al lechón por no tener el cuello de la jirafa. Un poema Zenrin dice:
En el paisaje de la primavera no hay ni alto ni bajo;
las ramas floridas crecen naturalmente, algunas largas, otras cortas.
Cuando a Ts’ui-wei le preguntaron qué significaba el Budismo, contestó: «Espera que no haya nadie por aquí y te lo diré.» Algún tiempo después el monje volvió a aproximársele diciendo: «Ahora no hay nadie. Hazme el favor de responderme.» Ts’ui-wei lo llevó hasta el jardín y luego al bosquecillo de bambúes, sin decir nada. El monje aún no comprendía, de modo que por último Ts’ui-wei dijo: «Aquí hay un bambú alto; allí hay uno bajo.» O, como lo dice otro verso Zenrin:
Una cosa larga es el largo cuerpo del Buddha;
una cosa corta es el corto cuerpo del Buddha.
Por tanto lo que hay que ganar con el Zen se llama wu-shih (en japonés: buji) que significa «nada en especial», porque, como dice el Buddha en el Vajracchedika:
Del completo e insuperable despertar no saqué absolutamente nada, y por esta misma razón se lo llama «completo e insuperable despertar».
La expresión wu-shih significa también «lo perfectamente natural e inafectado», donde no hay agitación ni ajetreo. Un viejo poema chino a menudo sugiere el logro del satori:
El Monte Lu en lluvia y niebla; el Río Che muy crecido.
¡Antes de que fuera allí, no cesaba el dolor del deseo!
Fui allí y retorné… No fue nada en especial:
el Monte Lu en lluvia y niebla; el Río Che muy crecido.
Según el lamoso dicho de Ch’ing-yüan:
Antes de estudiar el zen durante treinta años, veía las montañas como montañas y las aguas como aguas. Cuando llegué a un conocimiento más íntimo, alcancé el punto en el que vi que las montañas no son montañas y las aguas no son aguas. Pero ahora que he llegado a la substancia misma estoy tranquilo, porque justamente veo las montañas una vez más como montañas y las aguas una vez más como aguas.
Desde luego, la dificultad del Zen reside en volver nuestra atención de lo abstracto a lo concreto, del yo simbólico a nuestra verdadera naturaleza. Mientras nos limitemos a hablar de ello, a dar vueltas en nuestras mentes ideas acerca del «símbolo» y de la «realidad», o sigamos repitiendo: «Yo no soy la idea de mí mismo», todo esto seguirá siendo mera abstracción. El Zen creó el método (upaya) de «apuntar directamente» a fin de escapar de este círculo vicioso, a fin de llamar nuestra atención e imponer el hecho de lo inmediatamente real. Cuando leemos un libro difícil de nada sirve pensar «Debería concentrarme», porque uno se pone a pensar en la concentración en lugar de atender a lo que el libro tiene que decir. Análogamente, al estudiar o practicar el Zen de nada sirve pensar en el Zen. Permanecer preso en ideas y palabras acerca del Zen es, como dicen los viejos maestros, «apestar a Zen».
Por esta razón los maestros hablan del Zen lo menos posible, y nos arrojan directamente su realidad concreta. Esta realidad es el «ser tal» (tathata) de nuestro mundo natural, no verbal. Si vemos esto tal como es, no hay nada bueno, nada malo, nada intrínsecamente largo o corto, nada subjetivo y nada objetivo. No hay ningún yo simbólico que olvidar y ninguna necesidad de recordar ninguna idea de una realidad concreta.
Un monje preguntó a Chao-chou:
— ¿Por qué razón el Primer Patriarca vino del Oeste?
(Se trata de una pregunta formal, que interroga acerca del punto central de la enseñanza de Bodhidharma, es decir, del Zen mismo.)
Chao-chou contestó:
—El ciprés está en el jardín.
— ¿No estás tratando de demostrarlo por medio de una realidad objetiva? —preguntó el monje.
— ¡De ningún modo! —replicó el maestro.
—Entonces ¿por qué razón el Primer Patriarca vino del Oeste?
— ¡El ciprés está en el jardín!
Nótese cómo Chao-chou saca violentamente al monje de su conceptualización de la respuesta. Cuando a T’ung-shan le preguntaron: «¿Qué es el Buddha?», contestó: «Tres libras de lino.» Sobre este punto Yüan-wu comenta:
Varias respuestas han dado diferentes maestros a la pregunta «¿Qué es el Buddha»… Pero ninguna supera la de T’ung-shan, «tres libras (chin) de lino» en lo que toca a su irracionalidad, que corta toda posibilidad de especulación. Algunos comentan que T’ung-shan en ese momento estaba pesando lino, de allí la respuesta. .. Otros creen que como el que interrogaba no era consciente del hecho de que él mismo era el Buddha, T’ung-shan le contestó en esta forma indirecta. Todos esos son como cadáveres, totalmente incapaces de comprender la verdad viva.
Hay todavía otros que consideran las «tres libras de lino» como el Buddha. ¡Qué observaciones tan absurdas y fantásticas hacen!
Los maestros están decididos a cortar en forma tajante todo intento de teorizar y especular en torno de estas respuestas. El «apuntar directamente» fracasa por entero en su intención si requiere o estimula algún comentario conceptual.
Fa-yen preguntó al monje Hsüan-tzu por qué nunca le hacía ninguna pregunta acerca del Zen. El monje replicó que ya había alcanzado la comprensión gracias a otro maestro. Apremiado a dar una explicación por Fa-yen, el monje le dijo que cuando le había preguntado a su maestro: «¿Qué es el Buddha?», había recibido esta respuesta: «Ping-ting T’ung-tzu viene a buscar fuego.»
— ¡Buena respuesta! —dijo Fa-yen—. Pero estoy seguro de que no la comprendes.
—Ping-ting —explicó el monje— es el dios del fuego. Que él busque el fuego es como que yo busque al Buddha. Yo ya soy el Buddha, y no hay nada que pedir.
— ¡Justo lo que yo pensaba! —rió Fa-yen—. No lo entendiste.
El monje quedó tan ofendido que abandonó el monasterio; pero luego se arrepintió y regresó, pidiendo humildemente instrucción.
—Pregúntame —dijo Fa-yen.
— ¿Qué es el Buddha? —inquirió el monje.
— ¡Ping-ting T’ung-tzu viene a buscar fuego!
La clave de este mondo se haya indicado acaso con más claridad que ninguna otra parte en dos poemas que el budista Ippen Shonin, de la Escuela Tierra Pura, presentó al maestro zen Hoto, que fueron traducidos por Suzuki de los Dichos de Ippen. Ippen fue uno de aquellos que estudiaron el Zen para encontrar una aproximación entre la escuela Zen y la de la Tierra Pura, con su práctica de repetir el Nombre de Amitabha. En japonés la fórmula es «Namu Amida Butsu!». Ippen primero presentó este verso:
Cuando se pronuncia el Nombre
ni el Buddha ni el yo
existen:
na-mu-a-mi-da-bu-tsu,
sólo se oye la voz.
Hoto consideró que este verso no expresaba muy bien lo que estaba en juego; pero le dio su aprobación cuando Ippen le trajo este otro verso:
Cuando se pronuncia el Nombre
ni el Buddha ni el yo
existen:
¡Na-mu-a-m¡-da-bu-tsu,
Na-mu-a-mi-da-bu-tsu!
Po-chang tenía tantos estudiantes que se vio obligado a abrir un segundo monasterio. Para encontrar una persona adecuada como maestro reunió a sus monjes y poniendo ante ellos un jarro les dijo:
—Sin llamarlo «jarro», decidme qué es.
El monje principal dijo:
—No se puede decir que sea un trozo de madera.
Entonces el cocinero del monasterio volteó el jarro de un puntapié y se marchó. Al cocinero le confiaron el nuevo monasterio. Vale la pena citar aquí una de las clases de Nan-ch’üan:
Durante el período (kalpa) anterior a la manifestación del mundo no había nombres. Desde el momento en que Buddha llega al mundo hay nombres, y así nos aferramos a las formas. En el gran Tao no hay nada absolutamente secular ni sagrado. Si hay nombres, todo está clasificado en límites y términos. Por tanto el viejo Al Oeste del Río (es decir, Ma-tsu) decía: «No es mente; no es Buddha; no es nada.»
Desde luego, esto refleja la doctrina del Tao Te Ching de que
Lo sin nombre es el origen del cielo y de la tierra;
el nombrar es la madre de las diez mil cosas.
Pero lo «sin nombre» de Lao-tzu y el «kalpa del vacío» anterior a la manifestación del mundo, al que se refería Nan-ch’üan, no son anteriores al mundo convencional de las cosas en el tiempo. Son el «ser tal» del mundo justamente como es ahora, al cual señalan directamente los maestros zen. El cocinero de Po-chang vivía en ese mundo plenamente despierto y contestó al problema del maestro en sus términos concretos e innombrables.
Un monje preguntó a Ts’ui-wei:
— ¿Por qué razón el Primer Patriarca vino del Oeste?
Ts’ui-wei contestó:
—Alcánzame ese apoyo para el mentón.
Tan pronto el monje se lo hubo alcanzado, comenzó a golpearlo con él.
Otro maestro estaba tomando té con dos de sus estudiantes cuando de pronto le arrojó su abanico a uno de ellos preguntándole: «¿Qué es esto?» El estudiante lo abrió y comenzó a abanicarse. «No está mal», comentó el maestro, que agregó: «Y ahora tú», pasando el abanico a otro estudiante, que en seguida cerró el abanico y se rascó el cuello con él. Después volvió a abrirlo, colocó un trozo de torta encima del abanico, y se la ofreció al maestro. A esto se lo consideró aún mejor, porque cuando no hay nombre el mundo ya no está «clasificado en límites y términos».
Sin duda hay cierto paralelismo entre estas demostraciones y el punto de vista de la semántica de Korzybski. Ambas hacen hincapié en la importancia de evitar la confusión entre las palabras y signos, por una parte, y el infinitamente variable mundo «inefable», por otra. Las demostraciones didácticas de los principios semánticos a menudo parecen ser tipos de mondo. El profesor Irving Lee, de la Northwestern University, solía levantar una caja de fósforos ante la vista de sus alumnos y preguntar: «¿Qué es esto?» Los estudiantes generalmente caían en seguida en la trampa y decían: «¡Una caja de fósforos!» Entonces el profesor Lee decía: «¡No. No! Es esto»; y les tiraba la caja de fósforos añadiendo: «Caja de fósforos es un ruido. ¿Es esto un ruido?»
Con todo, al parecer Korzybski todavía creía que el mundo «inefable» consistía en una multiplicidad de sucesos infinitamente diferenciados. Para el Zen, el mundo del «ser tal» no es ni uno ni múltiple, ni uniforme ni diferenciado. Un maestro zen podía levantar la mano ante alguien que insistiera en que existen diferencias reales en el mundo, y decirle: «Sin decir una palabra, señala las diferencias entre mis dedos.» En seguida se advierte que «mismidad» y «diferencia» son abstracciones. Lo mismo habría que decir de todas las categorizaciones del mundo concreto —aun de «concreto» mismo—, pues términos como «físico», «material», «objetivo», «real», y «existencial», son símbolos extremadamente abstractos. En realidad, mientras más tratamos de definirlos, más sin sentido resultan ser.
El mundo del «ser tal» es hueco y vacío porque a fuerza de fastidiar a la mente hace cesar el pensamiento, produciendo tal confusión en la cháchara de las definiciones que no queda nada que decir. Es evidente, sin embargo, que no nos encontramos literalmente con la nada. Es verdad que cuando se lo apremia, todo intento de apresar nuestro mundo nos deja con las manos vacías. Además, cuando tratamos de estar seguros por lo menos de nosotros mismos, los sujetos que conocen y captan, desaparecemos. No podemos encontrar ningún yo aparte de la mente, y no podemos encontrar ninguna mente aparte de esas mismas experiencias que la mente —ahora desaparecida— trataba de agarrar. Para usar la interesante comparación de R. H. Blyth: cuando estábamos por darle a la mosca un palmetazo, la mosca se voló y se posó en la palmeta. Dicho en términos de la percepción inmediata: cuando buscamos cosas no hay más que mente, y cuando buscamos la mente no hay más que cosas. Por un momento estamos paralizados porque parecería que no tenemos base para actuar, que quedamos sin fundamento donde asentar los pies para dar un salto. Pero así ha sido siempre, y en el momento siguiente nos hallamos tan libres de actuar, hablar y pensar como siempre, aunque en un extraño y milagroso nuevo mundo donde han desaparecido el «yo» y el «otro», la «mente» y las «cosas». Como dice Te-shan:
Sólo cuando no tienes nada en tu mente y no hay mente en las cosas estás vacante y espiritual, vacío y maravilloso.
La maravilla sólo puede describirse como la peculiar sensación de libertad de acción que surge cuando ya no sentimos el mundo como una especie de obstáculo que nos enfrenta. Esto no es la libertad en el burdo sentido de hacer lo que a uno le venga en gana y actuar de acuerdo con cualquier capricho: es el descubrimiento de la libertad en las tareas más corrientes porque cuando desaparece el sentido del aislamiento subjetivo ya no se siente al mundo como un objeto intratable.
Yün-men dijo una vez:
—Nuestra escuela te deja ir a donde quieras. Mata y hace nacer; tanto lo uno como lo otro.
Un monje entonces preguntó:
— ¿Cómo es que mata?
El maestro replicó:
—El invierno se va y la primavera viene.
— ¿Cómo es cuando el invierno se va y la primavera viene? —preguntó el monje.
El maestro dijo:
—Echándote al hombro un cayado vagas por un lado y otro, hacia el Este, o el Oeste, hacia el Sur o el Norte, golpeando las cepas silvestres a tu gusto.
El paso de las estaciones no es algo que haya que sufrir pasivamente sino algo que «ocurre» tan libremente como uno vaga por los campos, golpeando viejos troncos con un palo. En la tradición cristiana esto podría interpretarse como que uno se ha vuelto omnipotente, que uno es Dios, y dirige todo lo que pasa. En ese caso hay que recordar que en el pensamiento taoísta y budista no existe la idea de un Dios que deliberada y conscientemente gobierna el universo. Lao-tzu dijo del Tao:
Él no pretende para sí sus perfecciones.
Ama y nutre todas las cosas,
pero no las señorea.
El Tao, sin hacer nada (wu-wei),
no deja nada sin hacer.
Empleando las imágenes de un poema tibetano podríamos decir que toda acción y todo suceso surgen espontáneamente del Vacío «como de la superficie de un lago de aguas claras de pronto salta un pez». Cuando nos damos cuenta de que esto es tan cierto respecto de lo deliberado y de lo rutinario como de lo sorpresivo e imprevisto, podemos estar de acuerdo con el poeta zen P’ang-yun:
Poder milagroso y maravillosa actividad:
¡Sacar agua y hachar madera!
