
Aquí estoy
Tengo pocos años. Estoy sentada en el alféizar, a mi alrededor hay juguetes esparcidos por el suelo, torres de cubos derrumbadas, muñecas de ojos saltones. La casa está a oscuras, en las estancias el aire, poco a poco, se enfría, se debilita. No hay nadie; se han marchado, han desaparecido, cada vez más tenues se pueden oír todavía sus voces, su arrastrar de pies, el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Al otro lado de la ventana el patio aparece desierto. La oscuridad se desliza suavemente desde el cielo. Se posa sobre todas las cosas como un negro rocío.
Lo más molesto es la quietud: espesa, visible; el frío crepúsculo y la luz mortecina de las lámparas de vapor de sodio que se sumerge en la penumbra apenas a un metro de su fuente.
No ocurre nada, el avance de la oscuridad se detiene ante la puerta de casa, el vocerío del eclipse se desvanece. Se forma una espesa tela, como la de la leche al enfriarse. Los contornos de las casas, con el cielo como telón de fondo, se alargan hasta el infinito, perdiendo sus ángulos agudos, bordes y aristas. La luz que se apaga se lleva el aire: no hay nada que respirar. La oscuridad penetra en la piel. Los sonidos se han enroscado y han echado para atrás sus ojos de caracol; la orquesta del mundo se ha ido alejando hasta desaparecer en el parque.
Esta tarde es un confín del mundo, lo he tocado por casualidad, mientras jugaba, sin querer. Lo he descubierto porque me han dejado un rato sola en casa, sin vigilar. Sin duda he caído en una trampa. Tengo pocos años, estoy sentada en el alféizar mirando el frío patio. Han apagado las luces de la cocina del colegio, todo el mundo se ha marchado. Las losas de cemento del patio han empapado la oscuridad y desaparecido. Puertas cerradas, celosías y persianas bajadas. Me gustaría salir, pero no tengo adónde ir. Solo mi presencia adopta contornos nítidos que tiemblan, ondean, y eso duele. Enseguida descubro la verdad: ya no hay nada que hacer, existo, aquí estoy.
El mundo en la cabeza
Hice mi primer viaje a través de los campos, a pie. Durante mucho tiempo nadie advirtió mi desaparición, lo que permitió que me alejara bastante. Recorrí todo el parque; después, por caminos de tierra, atravesando maizales y prados cubiertos de caléndulas y surcados por zanjas de drenaje, logré alcanzar el río. El río, de todas formas, era omnipresente en la llanura, empapaba la tierra bajo la hierba, lamía los sembrados.
Al encaramarme al terraplén de contención, pude ver una cinta oscilante, un camino que serpenteaba hasta más allá del encuadre, del mundo. Y, con suerte, se podían ver sobre ella unas barcazas planas desplazándose en ambos sentidos sin reparar en las orillas, ni en los árboles, ni en las personas que se hallaban en el terraplén, al considerarlos, seguramente, puntos de orientación inestables, indignos de atención, meros testigos de su grácil movimiento. Yo soñaba con trabajar en una barca de esas cuando fuera mayor o, mejor todavía, con convertirme en una de ellas.
No era un gran río, tan solo el Odra, pero por entonces también yo era pequeña. Ocupaba su propio lugar en la jerarquía de los ríos –cosa que más tarde comprobaría en un mapa–, segundón, aunque notable, como de vizcondesa de provincias en la corte de la reina Amazonas. A mí, no obstante, me bastaba y me sobraba, me parecía inmenso. Fluía a sus anchas, sin regular desde hacía ya tiempo, amigo de desbordarse, indómito. En ciertos lugares, junto a las márgenes, sus aguas se arremolinaban al topar con algún que otro obstáculo subacuático. Fluía, desfilaba, fiel a sus razones ocultas tras el horizonte, en algún remoto lugar del norte. Imposible posar sobre él la mirada, la arrastraba más allá del horizonte hasta el punto de hacerle perder a una el equilibrio.
Ocupadas en sí mismas, las aguas no reparaban en mí, aguas viajeras, cambiantes, en las que jamás se podría entrar dos veces, como supe más tarde.
Todos los años se cobraba un buen tributo por llevar a lomo las barcas, pues no había uno en que no se ahogara alguien, ya fuera un niño al bañarse durante los tórridos días de verano o un borracho que, a saber por qué, se había tambaleado en el puente y, a pesar de la baranda, había caído al agua. A los ahogados siempre se los buscaba durante largo tiempo y montando bastante alboroto, lo que mantenía en tensión a todo el territorio. Se organizaban equipos de buzos y lanchas motoras del ejército. Según los relatos de los adultos que espié, los cuerpos rescatados aparecían hinchados y pálidos: el agua les había chupado todo rastro de vida, desdibujando hasta tal punto sus rostros que los allegados a duras penas eran capaces de reconocer los cadáveres.
Plantada sobre el terraplén anti inundaciones, la mirada fija en la corriente, descubrí que –pese a todos los peligros–siempre sería mejor lo que se movía que lo estático, que sería más noble el cambio que la quietud, que lo estático estaba condenado a desmoronarse, degenerar y acabar reducido a la nada; lo móvil, en cambio, duraría incluso toda la eternidad. Desde entonces el río se convirtió en una aguja clavada en mi seguro y estable paisaje del parque, de los invernaderos donde germinaban tímidamente las hileras de hortalizas y de las losas de cemento de la acera donde se jugaba a la rayuela. Lo atravesaba por completo, como marcando verticalmente una tercera dimensión; lo agujereaba, y el mundo infantil no resultaba ser más que un juguete de goma del que el aire escapaba emitiendo un silbido.
Mis padres no eran del todo una tribu sedentaria. Se mudaron muchas veces de un lugar a otro hasta que finalmente se asentaron por un tiempo en una escuela de provincias, lejos de cualquier estación de tren y de toda carretera merecedora de tal nombre. El mero hecho de cruzar la linde para ir a la pequeña ciudad comarcal se convertía en todo un viaje. La compra, el papeleo en la oficina municipal, el peluquero de siempre en la plaza del mercado junto al ayuntamiento, ataviado con el mismo delantal lavado y blanqueado una y otra vez, sin éxito, porque los tintes de pelo de las clientas dejaban en él manchas caligráficas, ideogramas chinos. Cuando mamá se teñía el pelo, papá la esperaba en el café Nowa, en una de las dos mesas que instalaban fuera. Leía el periódico local, cuya sección más interesante siempre era la de sucesos, con sus crónicas de robos de mermeladas y pepinillos de los sótanos donde se guardaban.
Esos viajes vacacionales suyos, un poco acobardados, en un Škoda cargado hasta los topes. Largamente preparados, planeados durante las tardes preprimaverales, apenas se fundía la nieve, pero la tierra aún no volvía en sí; había que esperar a que por fin entregara su cuerpo a arados y azadas, a que se dejara inseminar, entonces los tendría ocupados desde
la mañana hasta la noche.
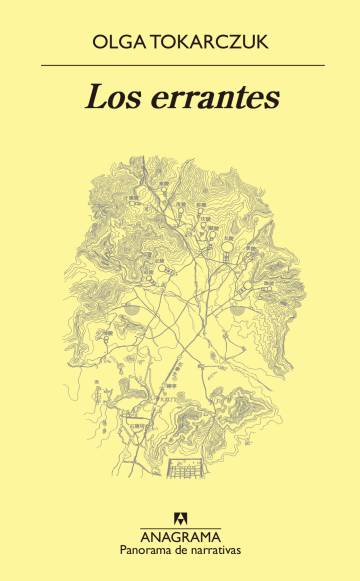
No soy grande, tengo un tamaño cómodo y estoy bastante bien hecha. Tengo un estómago pequeño, nada exigente, unos pulmones robustos, una barriga firme y unos brazos fuertemente musculados. No tomo medicamentos ni hormonas, no llevo gafas. Me corto el pelo con una maquinilla, una vez cada tres meses, casi no uso cosméticos. Tengo los dientes sanos, tal vez no del todo bien alineados, pero enteros, con un solo empaste ya antiguo, creo que en el primer molar inferior izquierdo. El hígado, normal. El páncreas, normal. Los riñones derecho e izquierdo, en excelente estado. Mi aorta abdominal, normal. La vejiga, correcta. Hemoglobina: 12,7. Leucocitos: 4,5. Hematocrito: 41,6. Plaquetas: 228. Colesterol: 204. Creatinina: 1,0. Bilirrubina: 4,2. Etcétera. Mi CI –si alguien cree en esas cosas–: 121; suficiente. Tengo muy desarrollada la imaginación espacial, casi eidética, mas no así la lateralidad, que flojea. El perfil de mi personalidad es cambiante, más bien poco digno de confianza. La edad: psicológica. El sexo: gramatical. Compro libros preferentemente de tapa blanda para así poder dejarlos sin sentir pena en los andenes, para otros ojos. No colecciono nada.
He hecho una carrera universitaria, pero en realidad no he aprendido ningún oficio, cosa que lamento mucho; mi bisabuelo era tejedor, blanqueaba las telas ya tejidas extendiéndolas sobre la ladera del monte para que les diesen los ardientes rayos del sol. Me gustaría mucho entrelazar urdimbres y tramas, no existen, sin embargo, telares portátiles, tejer es un arte de pueblos asentados. Cuando viajo hago punto. Lamentablemente en los últimos tiempos algunas líneas aéreas prohíben subir a bordo agujas y ganchillos. Lo dicho: no he aprendido ningún oficio y sin embargo, pese a lo que siempre repetían mis padres, he conseguido sobrevivir a los muchos trabajos que he desempeñado por el camino sin nunca tocar fondo.
Cuando mis padres volvieron a la ciudad tras su romántico experimento de veinte años, ya cansados de las sequías y las heladas, de los alimentos sanos que durante inviernos enteros yacían enfermos en el sótano, de la lana de sus propias ovejas cuidadosamente embutida en las fauces sin fondo de edredones y almohadas, me dieron un poco de dinero, y por primera vez me puse en camino.
Desempeñaba trabajos ocasionales allí donde llegaba. En una manufactura internacional en las afueras de una gran metrópoli, ensamblaba antenas para yates de lujo. Allí había muchas personas como yo. Nos contrataban en negro, sin preguntar de dónde éramos ni qué planes de futuro teníamos. El viernes recibíamos la paga, y quien no estaba conforme simplemente no volvía por allí el lunes. Había entre nosotros futuros universitarios que aprovechaban el intervalo entre el examen de Estado y los exámenes de acceso a la universidad. Migrantes en busca de ese país justo e ideal de Occidente donde las personas son hermanas y hermanos, con un Estado fuerte como padre protector. Fugitivos de sus respectivas familias: esposas, maridos, padres… Infelizmente enamorados, distraídos, melancólicos y siempre muertos de frío. Prófugos de la ley por no lograr hacer frente a los pagos de los créditos suscritos. Bohemios y vagabundos. Locos que, tras sufrir una recaída de su enfermedad, acababan en un hospital, de donde –en virtud de difusas disposiciones legales– acababan siendo deportados a sus países de origen.
Solo un hindú trabajaba allí de forma fija, desde hacía años, aunque, a decir verdad, su situación no difería de la nuestra. No estaba asegurado ni tenía vacaciones. Trabajaba en silencio, paciente y acompasadamente. No llegaba nunca tarde ni buscaba excusas para librar. Convencí a varias personas de la necesidad de fundar un sindicato –corrían los tiempos de Solidaridad–, aunque solo fuera por él, pero no quiso. Conmovido por mi interés, me invitaba todos los días a un curry picante que traía en una fiambrera. Hoy ni tan siquiera recuerdo su nombre.
Hice de camarera, de «kelly» en un hotel de lujo y de niñera. Vendí libros, vendí billetes. Me empleé una temporada en un pequeño teatro como encargada de vestuario y así sobreviví a un largo invierno entre telones de terciopelo, pesados trajes, pelucas y capas de satén. Terminada la carrera, trabajé como pedagoga, terapeuta de desintoxicación y también, recientemente, en una biblioteca. En cuanto lograba ganar algo de dinero, me ponía en camino.
La cabeza en el mundo
Estudié psicología en una sombría gran ciudad comunista, mi facultad ocupaba el edificio que durante la guerra albergó la sede de un destacamento de las SS. Esta parte de la ciudad se construyó sobre las ruinas del gueto, era fácil verlo si se miraba con atención: todo el barrio se elevaba un metro
por encima del resto de la ciudad. Un metro de escombros. Nunca me sentí a gusto allí; entre los bloques de pisos nuevos y las plazuelas de tres al cuarto siempre soplaba el viento y el aire frío parecía particularmente helado; pellizcaba la cara. En el fondo, pese a las nuevas edificaciones, el lugar seguía perteneciendo a los muertos. El edificio de la facultad se me sigue apareciendo en sueños: sus anchos pasillos, como tallados en piedra y bruñidos por un sinfín de pies, los bordes de los peldaños gastados, los pasamanos pulidos por un sinfín de manos, huellas grabadas en el espacio. Tal vez por eso se nos aparecían fantasmas.
Cuando metíamos ratas en el laberinto, siempre había una cuyo comportamiento contradecía la teoría al hacer caso omiso de nuestras brillantes hipótesis. Se ponía sobre sus dos patitas, sin mostrar interés alguno por el premio que le aguar- daba al final del recorrido propuesto por el experimento; reacia a los privilegios del reflejo de Pávlov, paseaba la vista por nosotros y luego daba media vuelta o, sin apresurarse, se dedicaba a estudiar el laberinto. Buscaba algo en los corredores laterales, intentaba llamar la atención. Desorientada, emitía tenues gemidos, momento en que las chicas, contraviniendo las reglas, la sacaban del laberinto y la tomaban en brazos.
Los músculos de la despatarrada rana muerta se relajaban y se tensaban al dictado de los impulsos eléctricos, pero de una manera aún no descrita en nuestros manuales: nos hacían señales, y sus extremidades, con evidentes gestos de burla y amenaza, contradecían la consagrada fe en la inocencia mecánica de los reflejos fisiológicos.
Nos enseñaban que era posible describir el mundo e, incluso, explicarlo mediante respuestas sencillas a preguntas inteligentes. Que en esencia era inerte y exánime, que lo regían leyes bastante simples que debían ser explicadas y presentadas, mejor con ayuda de diagramas. Nos exigían experimentos. Formular hipótesis. Verificaciones. Se nos introducía en los arcanos de la estadística, creyendo que con su ayuda se podía describir a la perfección todas las reglas que gobernaban el mundo: que un noventa por cien era más relevante que un cinco por cien.
Pero hoy sé algo a ciencia cierta: quien busque un orden, que evite la psicología. Más vale que opte por la fisiología o la teología, así tendrá al menos una base sólida, ya sea en la materia o en el espíritu; no tropezará con la psique. La psique es un objeto de estudio muy resbaladizo.
Tenían razón quienes afirmaban que esta carrera no se elegía con vistas a una salida laboral, por curiosidad o vocación de ayudar a la gente, sino por un motivo diferente, muy sencillo. Sospecho que todos teníamos alguna tara oculta en nuestro más profundo interior, aunque seguramente aparentábamos ser jóvenes inteligentes y sanos: nuestro defecto estaba enmascarado, hábilmente camuflado en los exámenes de acceso. El ovillo de nuestras emociones, liado a conciencia, estaba hecho una bola compacta, como esos extraños tumores que en ocasiones se descubren en el cuerpo humano y que pueden ser contemplados en cualquier museo de anatomía patológica que se precie. ¿Y si resultaba que nuestros examinadores eran personas como nosotros y que en el fondo sabían lo que hacían? En ese caso habríamos sido sus herederos. Cuando en el segundo curso estudiábamos el funcionamiento de los mecanismos de defensa y descubríamos con admiración la potencia de esa parte de nuestra psique, empezábamos a comprender que si no fuera por la racionalización, la sublimación, la represión y los demás trucos con que nos obsequiamos a nosotros mismos, si se pudiese mirar al mundo sin protección alguna, valiente y honradamente, se nos partiría el corazón.
En la facultad nos enteramos de que estamos hechos de defensas, escudos y armaduras, de que somos ciudades cuya arquitectura se limita a murallas, torres y fortificaciones: un país de búnkeres.
Nos sometíamos a todos los test, entrevistas y pruebas unos a otros, y al acabar tercero ya era capaz de poner nombre a mis males; fue como descubrir mi propio nombre secreto, el que abre el camino iniciático con solo pronunciarlo.
No tardé en dar por terminado el ejercicio de mi profesión. En el curso de uno de mis viajes, cuando me quedé sin dinero en una gran ciudad en la que trabajaba como «kelly», me puse a escribir un libro. Era un libro de viaje, para ser leído en un tren, como si lo escribiera solo para mí. Un libro-canapé, para engullir de un bocado, sin masticar.
Supe concentrarme como era menester, fui por un tiempo una descomunal oreja dedicada a escuchar susurros, ecos y rumores, voces lejanas que atravesaban las paredes.
Pero nunca llegué a ser una auténtica escritora o, mejor dicho, escritor, puesto que en masculino la palabra suena más seria. A mí la vida siempre se me escabullía. Solo daba con sus huellas, pálidos vestigios. Cuando alcanzaba a detectarla, ya estaba en otra parte. Tan solo encontraba marcas como las que se quedan grabadas en la corteza de los árboles del parque: «Estuve aquí». En mi escritura la vida devenía en historias incompletas, cuentos oníricos, tramas vagas; se aparecía a lo lejos en extrañas perspectivas desenfocadas o en secciones transversales, lo que hacía difícil llegar a una conclusión generalizadora.
Todo aquel que en algún momento haya intentado escribir una novela sabe lo duro que es este trabajo, sin duda una de las peores formas de autoempleo. Hay que quedarse permanentemente encerrado en uno mismo, en una celda individual, completamente a solas. No deja de ser una psicosis controlada, una paranoia y una obsesión uncidas al trabajo, desprovistas por lo tanto de plumas, polisones y máscaras venecianas por los que las conocemos, sino ataviadas más bien con delantales de carnicero, calzadas con botas de goma, empuñando un cuchillo de destripar. Desde ese sótano de escritor se ven apenas los pies de los transeúntes y se oye el taconeo. A veces alguien se detiene, se agacha y echa un vistazo al interior, y entonces por fin puede verse un rostro humano e incluso intercambiar unas palabras. Pero en realidad la mente sigue ocupada en el juego que desarrolla ante sí misma en un panóptico trazado a vuelapluma para mover figuritas sobre ese escenario provisional: el autor y el protagonista, la narradora y la lectora, la que describe y la que es descrita; los pies, los zapatos, los tacones y los rostros más tarde o más temprano formarán parte de este juego.
No estoy arrepentida de haber elegido esta singular ocupación: no habría sido una buena psicóloga. No sabía revelar fotografías familiares desde el cuarto oscuro de los pensamientos ajenos, ni explicarlas. Las confesiones de otros, lo admito con tristeza, a menudo me aburrían. Para ser sincera, a menudo habría preferido intercambiar los papeles y empezar a hablarles de mí. Me tenía que controlar para no tirar de pronto de la manga a una paciente e interrumpirle a mitad de una frase: «Pero ¡qué cosas dice, señora! ¡Yo lo percibo de forma totalmente diferente! Mire lo que he soñado…» O: «¡Qué sabrá usted del insomnio, señor! Y esto, según usted, ¿es un ataque de pánico? Déjese de bromas. El que he sufrido yo recientemente, ese sí que lo fue…»
Ilustración: Paper girls, por Cliff Chiang

Olga Tokarczuk
Nació en Sulechów, un municipio de unos 20.000 habitantes en el oeste de Polonia, hace 57 años. Graduada en Psicología en la Universidad de Varsovia (durante su etapa estudiantil también había hecho trabajos voluntarios en un centro para adolescentes problemáticos), trabajó en una clínica de salud mental durante algunos años en Wałbrzych, al sudoeste del país, antes de dedicarse plenamente a la literatura. Fueron sus libros ambientados muy cerca de allí, en el valle de Kłodzko, donde vivió durante años en un pequeño pueblo llamado Krajanów, los que empezaron a darle popularidad. Se considera discípula de Carl Jung.
